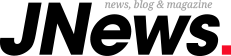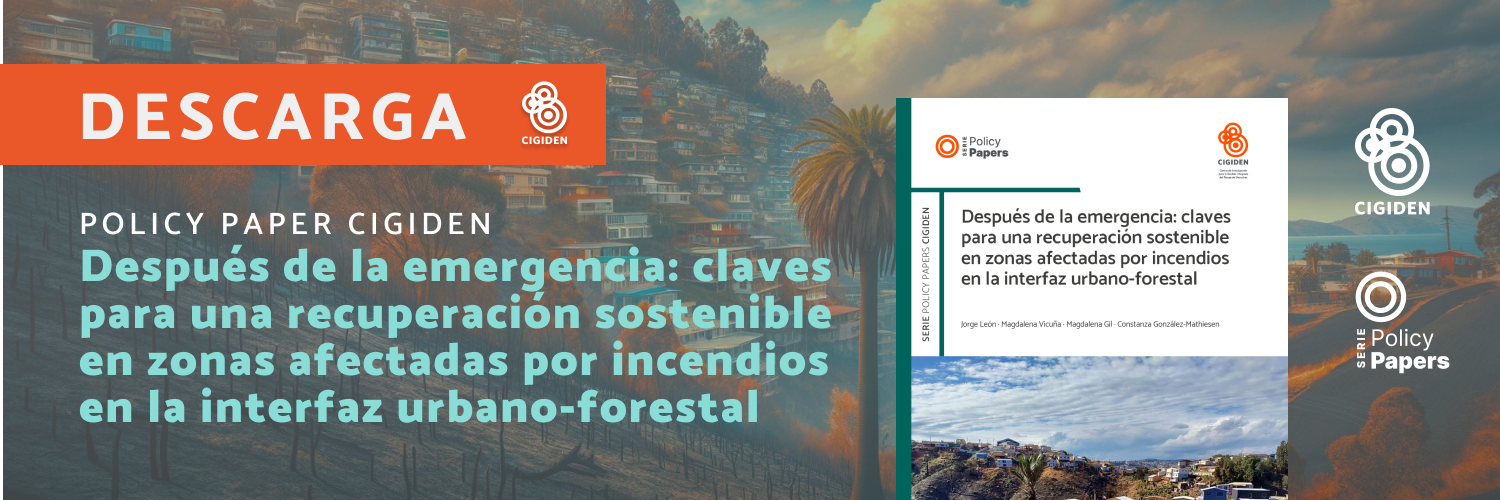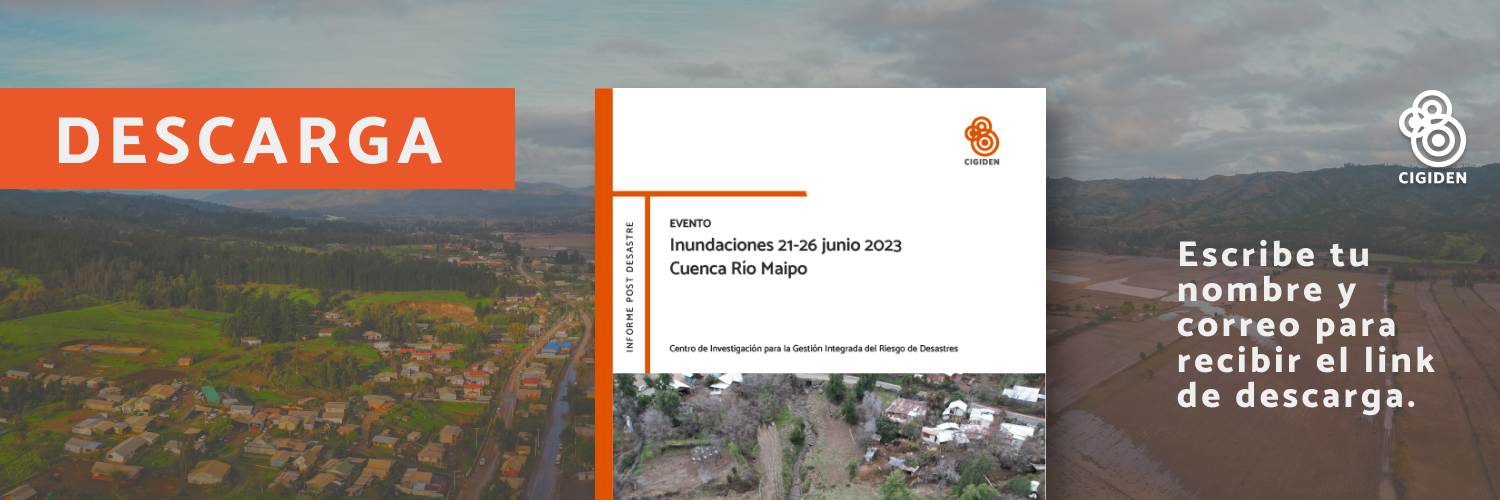En 1751, la ciudad de Concepción estaba emplazada en la costa, en lo que hoy se conoce como Penco –de ahí la costumbre de llamar a los habitantes de esta ciudad penquistas–, ese año vivieron el cuarto tsunami registrado hasta esa fecha, que inundó la ciudad casi por completo. En ese momento, las autoridades que lidiaban además con el histórico conflicto bélico con el pueblo mapuche, llamaron a plebiscito. Ganó la tercera opción: trasladar la ciudad de Concepción a su actual ubicación.
“Esa fue la primera medida de mitigación frente tsunamis realizada en nuestro país y fue hace tres siglos”, afirma Rafael Aranguiz, académico de la U. Católica de la Santísima Concepción (UCSC) e investigador del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN). El experto es autor junto a un grupo de científicos de Concepción del libro “Tsunamis en la región del Biobío, desde una mirada multidisciplinaria”, que aborda la visión histórica, científica y ancestral mapuche de los tsunamis que han impacto a la Región del Biobío.
Inundación por tsunami
El comportamiento del tsunami del 27 de febrero de 2010, fue parte de un capítulo escrito por Rafael Aranguiz. El experto destaca que durante el evento hubo sectores que fueron inundados completamente y otros que prácticamente no pasó nada, por ejemplo, en Constitución y Tirúa donde el agua entró a las ciudades entre 3 a 4 kilómetros por lo ríos, sin embargo, en un río de dos kilómetros de ancho como el Biobío, el agua del tsunami no ingresó.
“Ese comportamiento se explica por la morfología del fondo marino (o batimetría que es la topografía bajo el agua) frente a la desembocadura del Biobío. Ahí existe un cañón submarino (fosa perpendicular a la costa), que se extiende unos 100 km hasta la fosa oceánica, que cambia la dirección de la onda del tsunami. Sin embargo, este efecto mitigador en la desembocadura del río Biobío, genera grandes amplitudes en la ribera sur del Golfo de Arauco. Por eso en Llico, el tsunami alcanzó alturas de 20 metros y destruyó el 80% del poblado”, cuenta el experto en tsunamis de CIGIDEN.
Conocimiento local
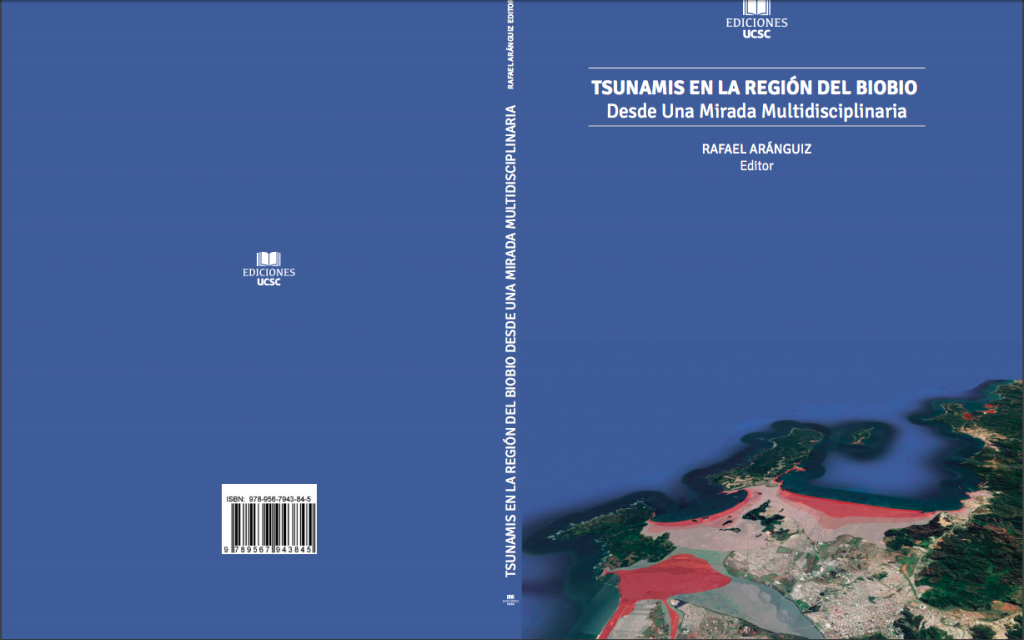
En esa localidad costera, a diferencia de otras ciudades afectadas por el tsunami de 2010, no hubo muertos. “La experiencia de los pescadores de la zona de anteriores eventos, incluido el terremoto y tsunami de 1960, los hizo permanecer resguardados por todo el tiempo que duró el tsunami en 2010. “Los estudios indican, que la mayoría de las personas que murieron en el tsunami de 2010 fueron turísticas nacionales que vacacionaban en la costa y que desconocían qué hacer en caso de terremoto y posterior tsunami”, asegura el académico de Ingeniería de la UCSC.
Cada evento de tsunami tiene características muy particulares de acuerdo a la morfología del sector donde ocurre, pero hay conocimiento científico que entrega antecedentes claves para poder hacer una buena gestión del riesgo de desastres. “Por ejemplo, sostiene Aranguiz, los registros de la bahía de Concepción que datan desde 1570 muestran que la tercera o cuarta ola son siempre las más destructivas. Eso no ocurre en todas las zonas, depende de cómo las onda se reflejan e interactúan con la costa, un fenómeno que llamamos ‘resonancia’, que puede determinar cómo ese tsunami impactará un determinado lugar”
El libro cuenta con nueve capítulos que incluyen las distintas técnicas que existen para la detección de tsunamis, las que permiten implementar adecuados y modernos sistemas de alerta y la sabiduría del pueblo Mapuche, su historia y cosmovisión para conocer cómo es la relación que han tenido durante siglos con la naturaleza y, particularmente con los terremotos y tsunamis. Además, aborda, los concepto de riesgo y el ciclo de gestión del riesgo de desastres, junto a las consecuencias psicológicas que pueden desencadenarse tras vivir una experiencia traumática como lo fue el tsunami de 2010, entre otras temáticas.