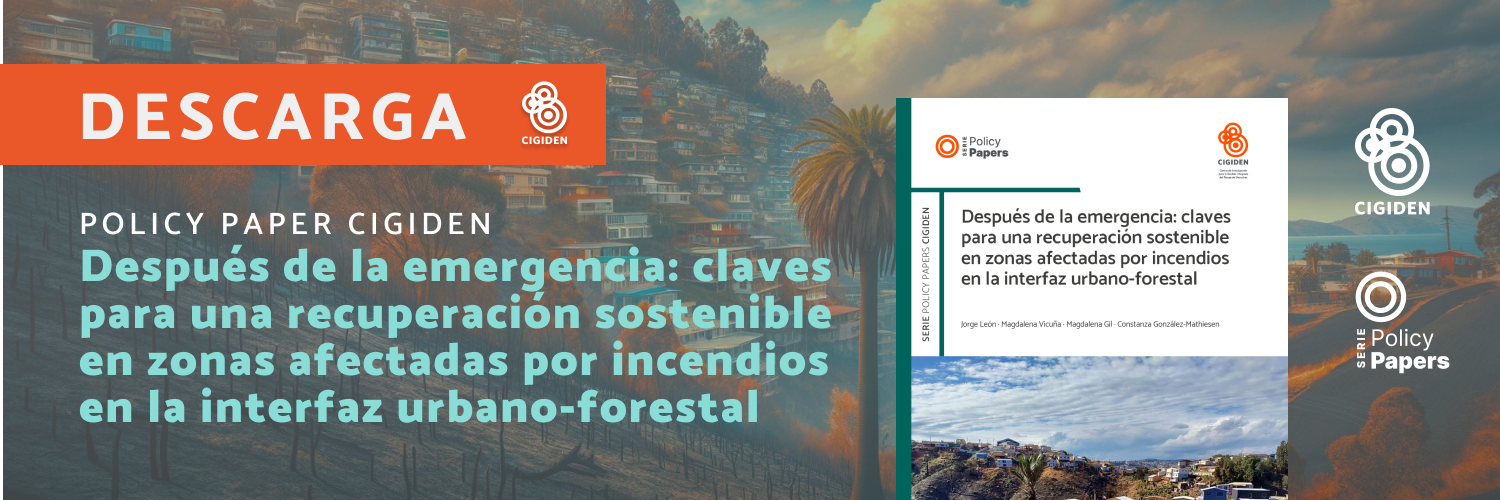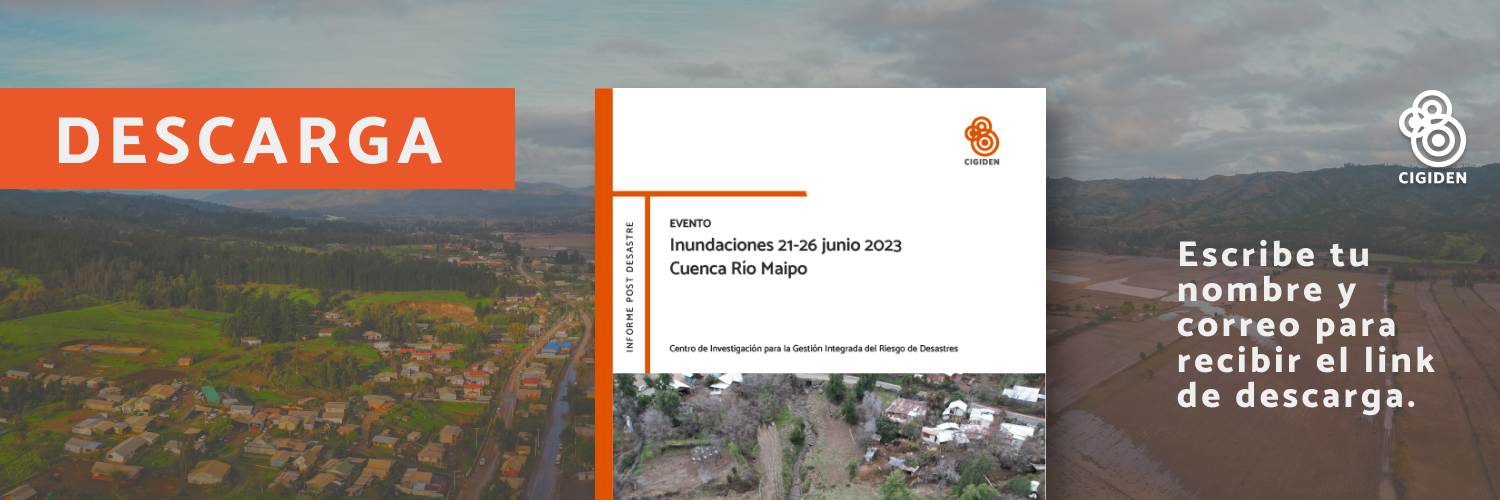“Nuestro objetivo es proponer el concepto de “microdesastre” como una herramienta que examine las formas en que el extractivismo está alterando a los salares del norte de Chile y a sus ecologías microbianas. Estas ecologías son claves para entender eventos tempranos en la Tierra, ya que su evolución hizo posible la oxigenación del planeta hace 2500 millones de años, causando así la explosión de biodiversidad”, explican los autores del paper “Salares en peligro de extinción: Micro-desastres en el Norte de Chile”.
Cristina Dorador es microbióloga, y Cristóbal Bonelli es psicólogo, antropólogo, investigador Principal del proyecto ‘Mundos de Litio’ -con base en la universidad de Amsterdam, y financiado por el European Resarch Council- e investigador de la línea “Cultura del desastre y gobernanza del riesgo” del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN) hasta diciembre de 2021. Desde que se conocieron en 2017, se plantearon la posibilidad de colaborar desde sus respectivas disciplinas en un trabajo conjunto que ha estado motivado por el deseo de proteger diversos ecosistemas y formas de vida amenazados por las industrias extractivas.
“El desierto de Atacama es un lugar dominado por el extractivismo, a saber, por la apropiación de los recursos naturales en grandes volúmenes y/o a gran intensidad, y en donde la mitad, o más de esos recursos naturales, son exportados como materia prima, sin procesamiento o con limitado procesamiento industrial”, explica Bonelli.
 Microdesastres en el norte
Microdesastres en el norte
Según el investigador, el aprendizaje mutuo con Dorador, le ha ayudado a ser consciente de la profunda historia geobiológica de los salares y cultivar lo que preliminarmente, denominan un “afecto de tiempo profundo”, es decir, un tipo de afecto que se ha ido enmarañando con las maneras en las que la historia neoliberal de Chile también ha afectado nuestras formas de ser, pensar y sentir.
“En este sentido e inspirados en el historiador postcolonial Dipesh Chakrabarty, el artículo conecta dos temporalidades que nos han afectado simultáneamente: una temporalidad humana, referida a la temporalidad de la historia reciente del Chile neoliberal, y una temporalidad de “tiempo profundo”, propia de la evolución biológica”, plantea el antropólogo.
En su artículo, los expertos señalan que los salares son de “tiempo profundo”, ya que representan vestigios de antiguos paleolagos ubicados en la actual zona norte de Chile, Argentina y sur de Bolivia. Debido a distintos procesos geológicos y tectónicos, hoy son cuencas evaporíticas cerradas que se ubican en la zona altiplánica de los Andes.
“Al haber sido lagos en el pasado, los salares aún contienen agua de forma subterránea o de forma superficial. Las aguas subterráneas de los salares ubicados en la zona hiper árida del Desierto de Atacama, tienen una alta concentración de nitratos (caliche), boro, y litio, y han sido también minados para extraer el salitre desde el final del siglo diecinueve”, indica la microbióloga.
Asimismo, agrega Cristina Dorador, como el tiempo humano está enredado con un tiempo micro-organísmico, este trabajo conecta la historia extractivista neoliberal chilena con la historia de la evolución geo-biológica y muestra cómo los microdesastres nos afectan fuertemente y nos obligan a desarrollar, una y otra vez, un modo de colaborar, pensar, sentir y actuar centrado en el planeta.
 Daño ambiental
Daño ambiental
Para los autores y en comparación con la historia de los salares –que incluye los periodos de su formación geológica y su evolución biológica–, la historia de la economía neoliberal extractivista en Chile y su tiempo histórico, es extremadamente insignificante y ha causado daños irreparables.
El Salar de Lagunillas ubicado en la región de Tarapacá, por ejemplo, tiene un daño ambiental irreparable al haber extraído aguas por más de veinte años para la producción de cobre. Misma suerte corrió el Salar de Punta Negra en la región de Antofagasta, donde el Consejo de Defensa del Estado acusó en abril de 2020 a la Minera Escondida/BHP, de ocasionar un “daño ambiental continuo, acumulativo, permanente e irreparable”, debido a la extracción de aguas desde comienzos de los años 90.
Además, según un reporte recientemente publicado por la Agencia Internacional de Energía, existe un desajuste amenazante entre las ambiciones climáticas globales y la disponibilidad de “minerales críticos” considerados esenciales para realizar estas ambiciones. De hecho, se prevé que la demanda de litio crecerá 42 veces en el caso que se alcance el objetivo de “cero emisiones” antes del 2040.
 «Revolución» microbiana
«Revolución» microbiana
“Considerando que más de la mitad de los depósitos de litio del planeta se encuentran en los ambientes áridos y de altas altitudes de los salares Sudamericanos, este crecimiento de la demanda podría ser devastador en términos ambientales para la región”, sostiene Dorador. En efecto, desde una perspectiva microbiológica, por mucho tiempo se creyó que el desierto de Atacama era un lugar sin vida. Gracias a una ‘revolución microbiana’ gatillada por grandes desarrollos en la secuenciación de ADN, la microbiología ha aprendido que los ecosistemas del desierto están dominados por una alta diversidad.
Cristina Dorador señala que estos microorganismos muestran adaptaciones específicas para afrontar una alta radiación solar, desecación, exposición a metales pesados, entre otras condiciones, ofreciendo importantes pistas astrobiológicas para el estudio de “los límites de la vida” en la Tierra. “Además, estas comunidades microbianas han tenido una relevancia esencial en ciclos biogeoquímicos de ‘tiempo profundo’, para el cambio climático y para la producción de compuestos bioactivos”, sostiene.
“Estamos convencidos de que la desaparición de los hábitat microbianos del desierto debieran ser considerada como microdesastres, como un tipo de desastre a nivel microbiano que afecta y amenaza los vestigios pasados del planeta Tierra, y una de las pocas conexiones -que son también conexiones afectivas- que quedan con nuestros orígenes”, concluyen los científicos.
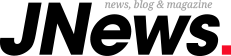


 Microdesastres en el norte
Microdesastres en el norte Daño ambiental
Daño ambiental «Revolución» microbiana
«Revolución» microbiana