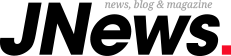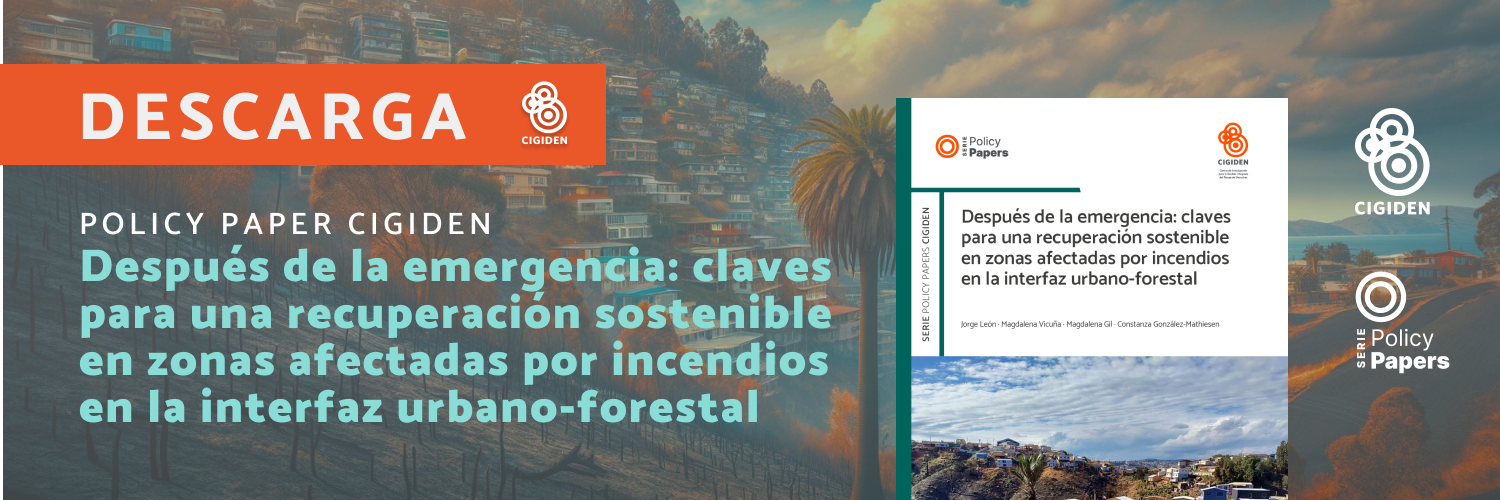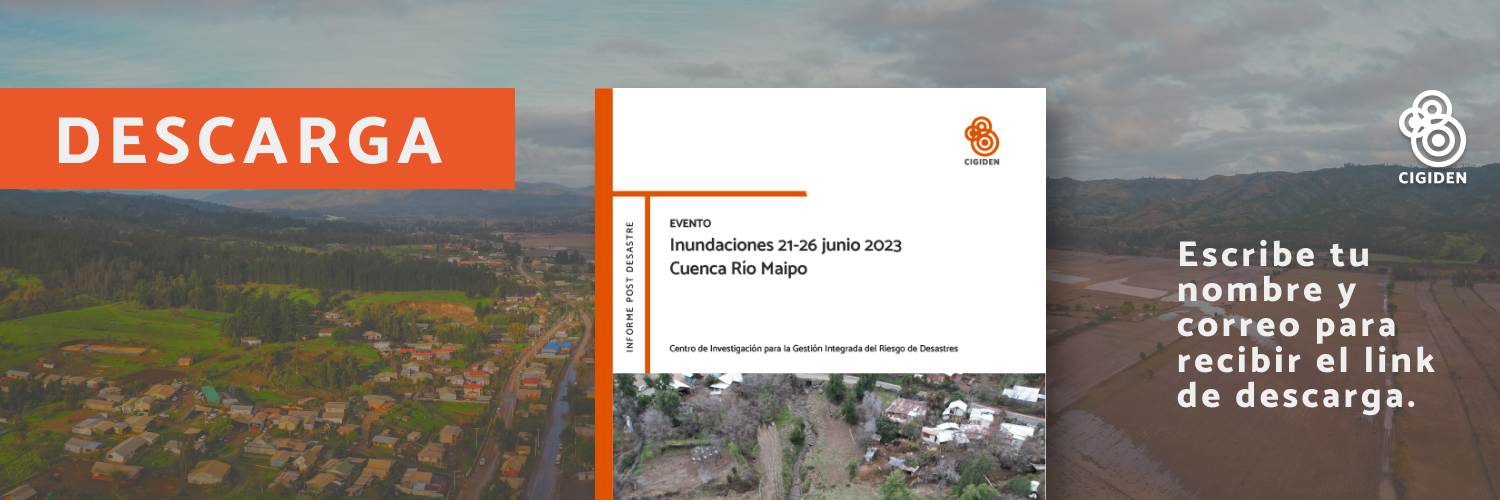En los últimos años 10 años, posterior al mega terremoto de 2010 que impactó a Chile la madrugada del 27 de febrero, el riesgo no se ha reducido en las áreas afectadas aseguran los expertos, porque la reconstrucción se enfocó en la recuperación de viviendas e infraestructura física en su mayoría ocupando los mismos lugares donde destruidos. En Dichato, Tumbes, Coliumo, Tubul y Llico, por ejemplo, se construyeron viviendas que sin duda mejoraron las condiciones de habitabilidad y calidad de vida de los habitantes, pero al estar localizadas nuevamente en áreas de peligro de inundación por tsunami, el riesgo no se reduce.
De acuerdo a la doctora en geografía Carolina Martínez, investigadora CIGIDEN y académica UC, las llamadas viviendas “tsunami resistentes”, “tsunami resilientes” o “viviendas del borde costero”, instaladas en espacios como Dichato, Coliumo y Los Morros (Talcahuano), están completamente ocupadas en la planta baja en todas estas localidades, estructura que debía estar libre para el paso de una inundación por tsunami.
“El sentido de estas viviendas no fue comprendido por los habitantes y ante la necesidad de espacio habitable, los pobladores cerraron el palafito”, dice la experta.
Este tipo de construcción está pensada y se usa en el mundo para condiciones donde las variaciones de la marea son parte del modo de vida de la sociedad, como es el caso de Chiloé o Indonesia. Ahí los palafitos tienen sentido como parte de un proceso adaptativo. “Las viviendas “tsunamis resilientes”, construidas postdesastres, sin embargo, no fue entendido ni por los habitantes, ni por los tomadores de decisión ya que en estos lugares debió primar la relocalización”, asegura la geógrafa.
Reconstrucción y tejido social
En Dichato, cuenta la académica, las obras de mitigación construidas –boulevard, parque de mitigación, canalización del estero de Dichato y reconstrucción de viviendas– no redujeron el riesgo. Si se compara con las condiciones previas al tsunami, éste destruyó además el tejido social (barrio), el que aún no ha sido recuperado. Actualmente sabemos que a través del proceso de reconstrucción se crearon las mismas áreas de riesgo que tenía Dichato antes del tsunami.
En caleta Tubul, en tanto, un humedal costero de los más importantes del Golfo de Arauco (no tiene una categoría de protección) y que proveía de recursos naturales a una antigua comunidad lafkenche, se relocalizó. Carolina Martínez, explica que más de 300 viviendas fueron construidas en el humedal que fue rellenado. Ello correspondió a un plan de erradicación de aldeas de la provincia de Arauco y en menor medida de familias damnificadas del mismo Tubul, ya que a estas últimas se les reconstruyó sus viviendas en sus mismos terrenos, es decir, donde sus casas fueron destruidas. La perdida de fuentes laboral, sumados a la nueva población no vinculada a la caleta, produjo un quiebre en la estructura social.
Resiliencia social
Algo similar ocurrió en Llico, comunidad pesquera y una de las más afectadas por el tsunami (60% de superficie construida), pero que mejor resistió el aislamiento durante la emergencia debido a su capital social. El proceso de reconstrucción instaló 80 viviendas en una área de peligro bajo, sin embargo, al analizar hoy en día el riesgo post terremoto (2012) y post reconstrucción (2019), el riesgo tampoco se redujo. De acuerdo a la investigadora CIGIDEN, la localización de viviendas fue en áreas de peligro y hubo pérdida de capital social, que afectó la cooperación comunitaria y con ello la resiliencia social.
“Los procesos de reconstrucción, son una excelente manera para mejorar aspectos no resueltos de la ciudad o localidad, pero su misión es reducir el riesgo agregando a ello mejoras para el desarrollo humano y la sustentabilidad. Reducir el riesgo no es solo la reconstrucción física bajo la óptica de alcanzar un número de construcciones en un tiempo récord, tampoco localizar viviendas en ciertos terrenos porque son más baratos, ya que el desastre vuelve a ocurrir sin que logremos aprender de ellos”, complementa la experta en riesgo costero.
Carolina Martínez, indica que hoy más que nunca urge en Chile una política pública que considere los procesos de reconstrucción en sus múltiples dimensiones y cómo se lleva a la planificación urbana resiliente. Hoy se discute la modificación del artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, donde es evidente la escasa articulación de los instrumentos de planificación territorial, junto con la falta de criterios y metodologías para evaluar a diferentes escalas las amenazas naturales y eventos extremos.
“Se debe pensar en las características de las nuevas áreas donde serán emplazadas las personas (relocalización), en relación con la identidad territorial de la sociedad que se reconstruye, junto a mecanismos de acompañamiento, que le permita por un lado recuperarse emocionalmente y, a la vez, restaurar el tejido social, utilizando o fortaleciendo su capital social y diversificando sus actividades económicas sin la desvalorización social que hemos visto”, concluye la doctora en geografía.