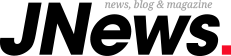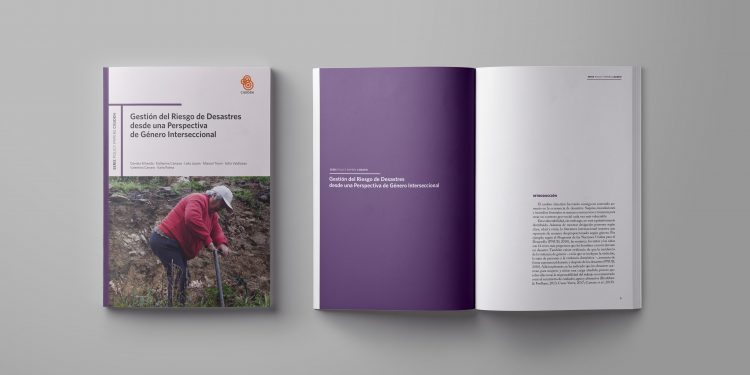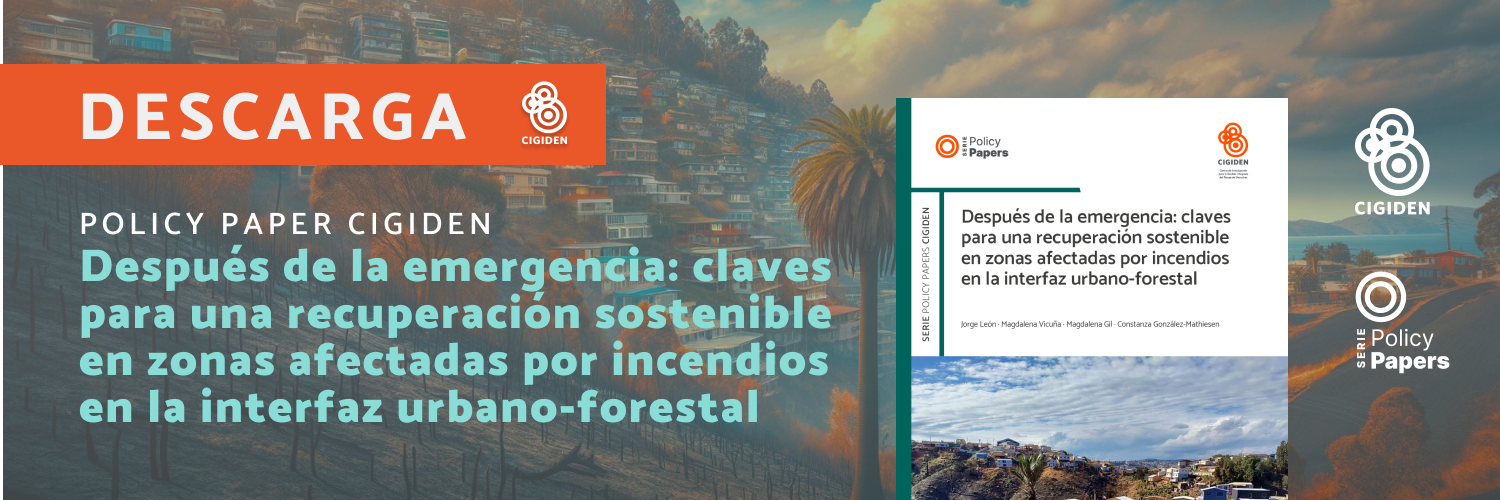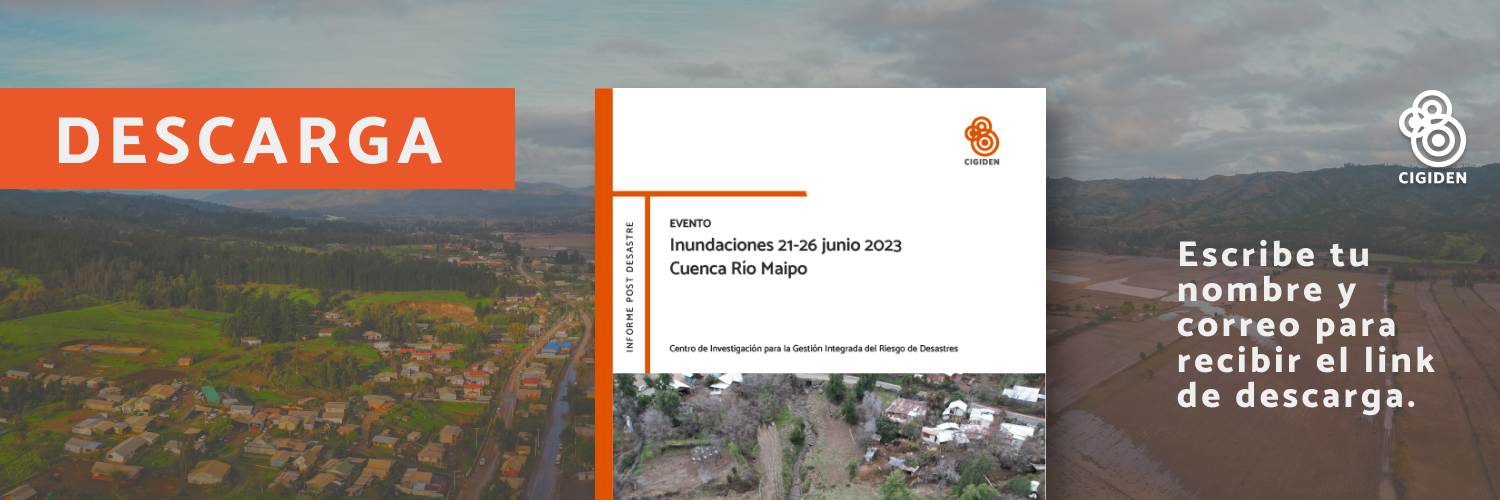El cambio climático ha traído consigo un sostenido aumento en la ocurrencia de desastres, como sequías, inundaciones e incendios forestales, a lo que se suma terremotos y tsunamis que crean un contexto geosocial en Chile cada vez más vulnerable. Sin embargo, esa vulnerabilidad, no está equitativamente distribuida, asegura un grupo de investigadoras e investigadores de CIGIDEN, quienes elaboraron un documento que muestra desde la perspectiva de género cómo abordar la Gestión del Riesgo de Desastre (GRD).
Las investigadoras de CIGIDEN, la socióloga Daniela Miranda, la socióloga Katherine Campos, la antropóloga Sofía Valdivieso, la geógrafa Valentina Carraro, la antropóloga Leila Juzam, la académica de Comunicaciones UChile, Karla Palma, junto a Manuel Tironi, investigador de CIGIDEN y académico de Sociología UC, realizaron una revisión para conocer cómo impacta de manera desigual a la población los desastres.
“La población femenina, por múltiples causas socioculturales y socioeconómicas, está en especial situación de riesgo ante desastres. Sin embargo, la vulnerabilidad por género se conecta con otros factores, tales como raza, etnia, clase, edad, situación de discapacidad, entre otros”, asegura la antropóloga Leila Juzam.
Enfoque de género

Posteriormente, el policy paper fue comentado por el subdirector nacional de ONEMI, Cristobal Mena, y por la presidenta del Comité Ambiental comunal de Algarrobo, Jacqueline Peters. «Si las políticas públicas no están con la ciudadanía y no nos consideran, no vamos a avanzar en la gestión del riesgo de desastres. Para esto también es importante disminuir los tecnicismos para que la información llegue a todos», aseguró la líder ambiental de Algarrobo durante el conversatorio.
El documento, comentaron las expertas, propone que las políticas de GRD reconozcan y atiendan de manera específica y diferenciada las características de los distintos grupos de población y, en particular, asumir el género como una categoría heterogénea. Ya que “el no reconocimiento de las inequidades existentes en la sociedad, afirma Sofía Valdivieso, puede desembocar en una profundización de las mismas».
Agencia Nacional de Protección Civil
De acuerdo a los autores, el presente documento propone y prioriza seis ámbitos para incorporar el enfoque de género en situaciones de emergencia y desastres, en el proyecto de Ley que establece el “Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil”. ONEMI, aseguró Cristóbal Mena, está impulsado la Gestión del Riesgo de Desastre desde un enfoque de derechos humanos, porque los desastres sabemos es un fenómeno por definición complejo, sistémico y no natural.
La incorporación de una perspectiva proactiva y no solo reactiva hacia los desastres, dice la socióloga Katherine Campos, debe ir acompañada necesariamente de una mirada más compleja para estudiar la población: “Los grupos humanos no son homogéneos y las vulnerabilidades que pueden enfrentar son diferenciadas, según género, edad, etnia, clase, entre otras relaciones de poder”. Por lo tanto, el grupo de investigadores e investigadoras de CIGIDEN, plantea una serie de recomendaciones que apuntan a nutrir el proyecto de ley en esa dirección.
-
Principio de Perspectiva de Género Interseccional
La perspectiva de género interseccional que aquí proponemos implica que la GRD y las políticas y programas que se desprendan de ella, se hagan cargo del impacto altamente diferenciado de los desastres, en razón de las inequidades existentes en la sociedad. Para esto, proponemos que se agregue a los principios identificados en el artículo 4, un principio de perspectiva de género interseccional, con el objetivo de que en todo el ciclo del riesgo de desastres se atienda la equidad de género y se integren y respeten las diferencias existentes en los grupos humanos.
-
Enriquecer bases de datos y asegurar el acceso de la población a la información
De acuerdo a los autores, la nueva Ley debe incluir variables de separación de datos en todas las áreas de trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres, contemplando género, etnia, raza, edad, discapacidad, además de la diferenciación según eventos. Por otro lado, “el principio de transparencia considerado en el proyecto de ley, no puede ser ejercido sin un debido acceso a la información, que implica ser accesible en un lenguaje inteligible que permita a las personas hacer uso de esta. De esta forma, se promueve, además, el interés y la participación de las comunidades en la toma de decisiones, mejorando los procesos democráticos”, asegura Karla Palma, periodista y académica de la Universidad de Chile.
-
Paridad de género en el comité nacional y el comité comunal
Para el comité nacional, el grupo de expertos propone incluir como miembros permanentes al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Ambos ministerios abordan temáticas de desigualdad y vulnerabilidad, manejando información y desarrollando políticas públicas que contribuyen al abordaje de las problemáticas que afectan estos grupos.
En el comité comunal, en tanto, recomiendan incluir de forma permanente a la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la respectiva comuna, para que el trabajo de mitigación y preparación, así como el de respuesta y recuperación, incorpore las diferentes necesidades de los grupos de población presentes en el territorio. Además, se recomienda que la participación en todo comité sea paritaria en relación al género.
-
Fortalecer la participación ciudadana
La participación de la ciudadanía no queda claramente establecida en el proyecto de Ley, por lo tanto, es necesario incluir en los comités comunales al menos a cinco miembros permanentes de la sociedad civil, que representen realidades diversas del territorio, como organizaciones de equidad de género y la no violencia hacia la mujer, discapacidad, de pueblos indígenas, y/o que trabajan con problemáticas sociales que afectan el territorio, y uniones comunales de juntas de vecinos, entre otras. “Lo anterior tiene por objetivo fomentar la vinculación de la diversidad presente en la sociedad civil con la GRD, en toda fase del ciclo del desastre, y no sólo ante emergencias”, complementa Leila Juzam.
La experta CIGIDEN, agrega, que el texto propone que la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, incluya dos foros de discusión con los comités comunales, cuya ejecución y sistematización podría ser licitada a una entidad externa. “El texto de la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, dice la antropóloga, debe pasar por un proceso de consulta y validación ciudadana aplicado a los comités comunales, antes de ser presentada por el comité nacional a la Presidencia de la República”.
-
Inclusión de representantes de la Sociedad Civil
Junto con el mecanismo de participación ciudadana, los expertos recomiendan la inclusión de representantes de la sociedad civil específicamente al nivel del comité regional. Esto con el objetivo de que las opiniones surgidas desde la sociedad civil en los comités comunales, tengan espacio en el siguiente nivel. Además, se recomienda que la participación en todo comité sea paritaria en relación al género.
-
Participación de expertos en temas de género y otras inequidades sociales en el trabajo de los comités
Finalmente, la licenciada en sociología Daniela Miranda, comenta que para la participación en comités, elaboración, seguimiento y evaluación de planes y políticas, el grupo de investigadores propone incluir permanentemente expertos en temáticas de género, discapacidad, niñez, etnia y adultos mayores, entre otros, junto a los especialistas en Gestión del Riesgo de Desastre. “Si bien estos expertos pueden provenir de la academia, se debería abrir también los espacios a expertos y/o activistas de Organizaciones No Gubernamentales y Sociedad Civil que trabajen las temáticas presentadas”, concluye la experta.