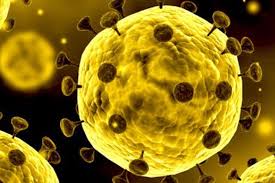Chile es un país de desastres, qué duda cabe. Nos azotan tsunamis, terremotos y erupciones volcánicas con frecuencia y este estado de calamidad continua ha forjado nuestra identidad, así como una compleja institucionalidad para anticipar, mitigar y gestionar el riesgo de desastres. Se habla del terremoto de Chillán de 1939 como el hito fundante. De ahí en adelante, cada nuevo episodio ha ayudado a mejorar el sistema y tras varios cataclismos en el cuerpo, parecía bien preparado para enfrentar el próximo desastre.
Y llegó el Covid-19. La pandemia dejó, para decirlo en jerga futbolera, “fuera de juego” a nuestra institucionalidad para la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD). No es casualidad que la ONEMI haya permanecido completamente silente en estas semanas. El problema no es de voluntad ni menos de profesionalismo. El Covid-19 representa un tipo de desastre que simplemente no está en su registro.
Se podrá esgrimir que la ONEMI no tiene entre sus ámbitos de acción, por diseño institucional, eventos epidemiológicos o biosanitarios. Pero ahí estriba precisamente el corazón del problema: acostumbrados a la vertiginosidad de terremotos y erupciones, dejamos de lado desastres igual o más letales en Chile, pero que ocurren a otro ritmo y en otros espacios.
Lo que la institucionalidad chilena de GRD dejó fuera de su repertorio son los llamados “desastres lentos”. Lo de lentos no es por su baja intensidad, sino por ser un tipo de daño que, primero, es silencioso y muchas veces invisible. Segundo, son desastres que no ocurren en un territorio definido, sino que se mueven por
una geografía extendida y cambiante. Tercero, son crisis sin una temporalidad establecida: sabemos cuándo comienza pero difícilmente cuándo terminan. Por último, son desastres incrementales que lejos de ocurrir estruendosamente y de una vez, avanzan acumulativamente.
Pensemos en la pandemia que hoy nos afecta. Si un desastre es un evento que interrumpe la vida social y genera daño físico, entonces el Covid-19 es sin duda uno, y grande. En su recorrido dejará una larga estela de fallecidos, alterará rutinas sociales, colapsará infraestructura crítica y derrumbará economías. Pero lo
hará de una forma a la que recién nos estamos acostumbrarnos. Sin estar disponible al ojo humano ni confinado a una geografía específica, el virus está en todas y en ninguna parte, con todas las ansiedades que ello genera. Tampoco sabemos cuándo cesará su marcha. Lo que sí sabemos –los medios se han
encargado de mantenernos expectantes–, es que el contagio viaja, se expande y muta, tan sigilosa como sistemáticamente.
Es este tipo de eventos para los que no estábamos preparados. Implican otra forma de pensar la “emergencia”, la solidaridad social y la comunicación en crisis. Algunos dirán que los desastres biosanitarios son de baja ocurrencia en nuestro país. Puede ser. Pero como dice el filósofo Bruno Latour, el Covid-19 es una preparación para la madre de todos los desastres: el cambio climático, un evento que también ocurre asordinado por medio de la sequía, el derretimiento de glaciares o la extinción de ecosistemas, procesos que avanzan a paso gradual, a ratos imperceptibles, hasta que ya es demasiado tarde.
Esperemos que la ONEMI y todo el sistema chileno de GRD se hagan presenten ante este desastre y utilice toda su experiencia para enfrentar el Covid-19. Aunque me temo que una vez pase lo peor, tendremos que pensar el sistema de nuevo. Y entre todos, porque no será fácil. Habrá que abrir nuevos espacios regulatorios, tecnológicos y sobre todo culturales para definir una nueva generación de políticas para la gestión de un riesgo que, después del coronavirus, ya nunca más será el mismo.
Esta columna fue publicada por Manuel Tironi, académico de Sociología UC e investigador CIGIDEN en Diario La Segunda, revísala aquí.