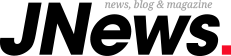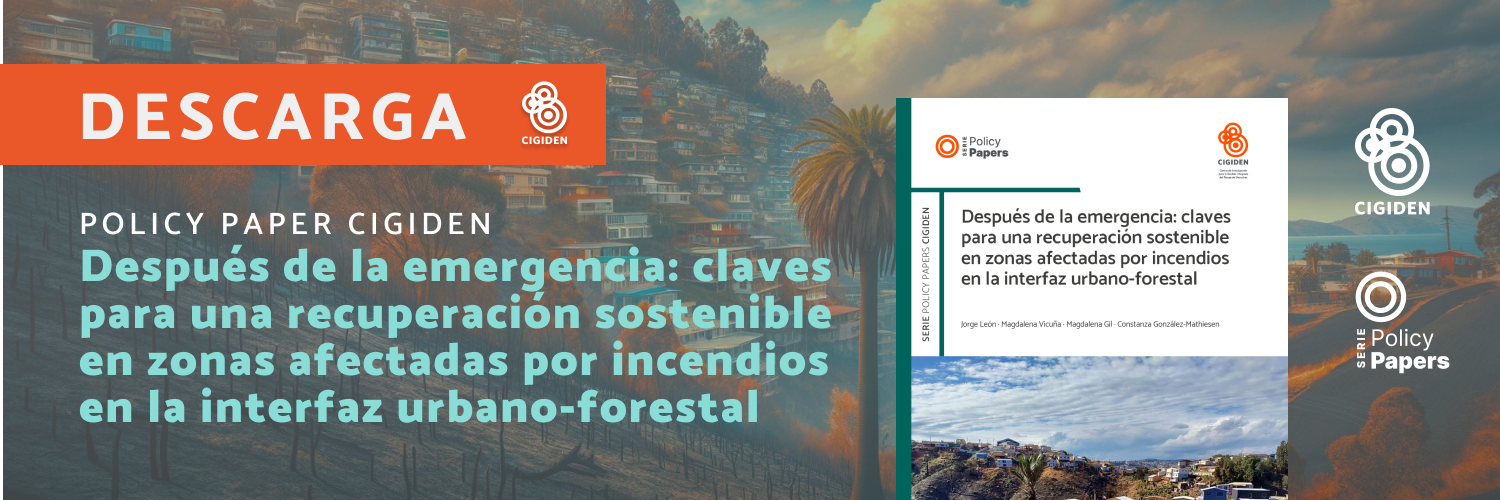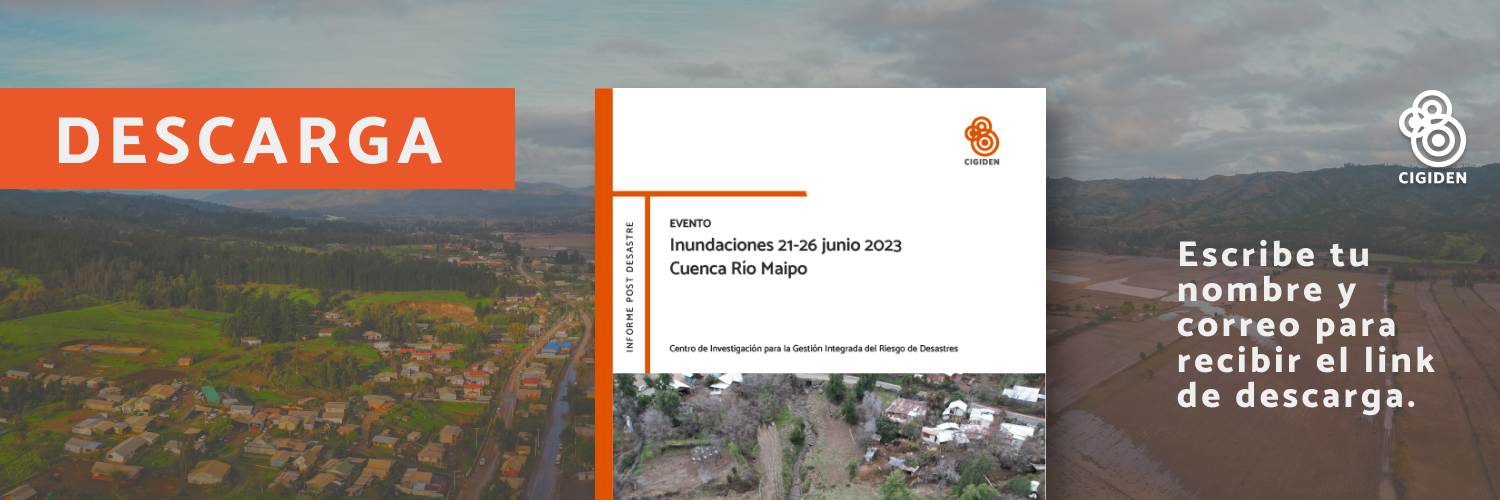En un país sacudido por terremotos, tsunamis y ahora pandemias, la anticipación y prevención de riesgos es un tema crucial. El primer paso es saber cuáles son, por lo que identificarlos es fundamental, no solo para efectos de evaluación y análisis, sino sobre todo porque, como bien sabemos, nombrar es crear. La manera como se define “riesgo” tiene consecuencias en cómo establecemos los límites de lo real y lo posible: qué es riesgoso y qué es seguro, qué significa vivir en peligro y cómo habitar en protección, son preguntas cuyas respuestas van ordenando una forma de entender el mundo. La realidad está más o menos en riesgo dependiendo de cómo establecemos su alcance y significado.
Los relatos de comunidades mapuche, registrados por múltiples organizaciones, son tan vívidos como desoladores: en las comunidades, hombres y mujeres, niños y niñas, viven en constante estado de miedo y ansiedad. El racismo no es una abstracción jurídica o un problema sociológico, sino que antes que nada una experiencia corporal, amasada en la vivencia concreta de golpizas, amedrentamientos, allanamientos y, muchas veces, demasiadas, muerte. No son eventos espectaculares.
La inmensa parte de esta violencia no aparece en las noticias, como cuando en las comunidades los niños y niñas corren a esconderse apenas escuchan el paso de un helicóptero militar. Son microsucesos insistentes y sistemáticos que se han fundido en la cadencia de la vida cotidiana. La violencia racista se vive diariamente en la escuela, en el trabajo, en el espacio público, haciendo la fila del banco o pidiendo un subsidio. Algunas veces esta violencia se hace más visible y pública, como cuando un comando policial militarizado mata a Camilo Catrillanca, cuando las hortaliceras de Temuco son acosadas, o cuando la machi Miriam Mariñan de Tirúa es arrastrada por Fuerzas Especiales.
Discutir, por de pronto, cómo en la vida cotidiana de las comunidades mapuche el riesgo volcánico o de inundación interactúa con la marginación, la represión y el abandono, entre otros efectos del racismo. Discutir sobre cómo siglos de colonialidad han aumentado la vulnerabilidad de pueblos originarios ante riesgo de desastres, por ejemplo, cuando la erosión de suelos por acción de la industria forestal aumenta la sequía y las probabilidades de remoción en masa. Discutir también en torno al racismo epistemológico y cómo este ha despreciado el entendimiento indígena de la naturaleza, así como sus conocimientos sobre el territorio y sus ecosistemas.
La posibilidad existe. Los eventos de Curacautín y Tirúa muestran que el racismo es real y que combatirlo será una tarea transversal de la que el sistema de gestión de riesgo de desastre no puede restarse. Se debe aprovechar que la nueva institucionalidad para un nuevo Sistema Nacional de Emergencia está en debate legislativo, para hacer un gestor histórico y reconocer que el racismo está en el corazón de las experiencias de riesgo que viven las comunidades indígenas, especialmente la mapuche. Sería un gran primer paso.
Columna publicada por Manuel Tironi, académico de Sociología UC e investigador CIGIDEN. Revísala acá.